(Relato de ficción. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia)
-Che, parece que tenemos dos despechados- dijo el oficial Ramírez mientras señalaba el cuerpo de Walter Santana que yacía sobre la alfombra de cuero de vaca.
El perito de criminalística que trabajaba sobre el cadáver, asintió con la cabeza.
-¿Y viste la cocina?
-Sí, lindísima, ¿sabés el tuco que te hago ahí, no?- acotó el facultativo quizás motivado por la sangre que se escurría del pecho del occiso.
-¿Le ponés carne al tuco?- preguntó Ramírez mientras se agachaba buscando cierta complicidad y atendiendo a la labor forense. Era su primer asesinato y la ansiedad se entremezclaba con los nervios, la utópica ilusión de resolver el caso esa misma noche y su afición a la gastronomía.
Desde la puerta de entrada asomó una voz ronca, envuelta en el humo de un cigarrillo que jugaba a pender del labio inferior y acompañaba el silabeo con su movimiento.
-¿Ramírez me podés decir qué mierda pasó acá?- La inconfundible voz imperativa de Soria atravesaba el living junto con sus ciento dos kilos de colesterol, cebados con pizza de garrón, que se desplazaban más rápido de lo que la cinemática podría explicar.
El oficial permanecía agachado junto al cuerpo sin vida y así se mantuvo como si el peso de la autoridad o la intimidante anatomía de su jefe lo contuvieran física y verbalmente.
-¡La concha de tu hermana, Ramírez, hablá!
-¡Sí, mi comisario! Le presento a Walter Santana-
Soria saludó al perito con un cabezazo y repreguntó -¿Y el nombre del occiso?-
-Walter Santana, mi comisario-
-Pero ¿vos sos pelotudo? Son las 4 am, me despertó el intendente del barrio desesperado que tenía un problemita, me pidió que mantengamos la reserva y tengo a todo el periodismo en la puerta, entro y encuentro un cadáver en el living…
-¡Son, dos mi Comisario!-, interrumpió el joven oficial. Y después de ponerse de pie, desplegó una libretita espiralada con anotaciones y prosiguió: -Walter Santana, 32 años, vecino del barrio, amante de Luciana Baigorria, 52 años, la dueña de casa que se encuentra descansando arriba.
– ¿Y el otro muerto?, inquirió Soria.
– ¡Luciana Baigorria, mi comisario!
– ¿No me dijiste que descansa arriba?
– Sí, mi Comisario, descansa en paz.
– ¡La puta que te parió, Ramírez! ¡Otra de tus jodas y te meto en el calabozo!
– Perdón, mi Comisario. Ambos con herida de escopeta. Éste en el pecho y la señora en la espalda, aparentemente intentaba escapar porque el marido los agarró infraganti mientras tomaban champagne en pelotas.
– ¿Ah, fue el marido?
– Sí, mi comisario, ya lo interceptó la seguridad del barrio y está en la comisaría declarando.
Las palabras de Ramírez actuaron como un bálsamo en el corpulento comisario. Tener al asesino le facilitaba enormemente su trabajo y le posibilitaba encarar a la prensa con la seguridad del caso resuelto. Soria se relajó. Se sentó el sofá blanco y rojo como si tratara del estampado natural de la tela. Sacó un cigarrillo del bolsillo de la camisa y lo prendió con la parsimonia de quien se dispone a disfrutarlo. Si hubiera estado en la cama, podría pensarse que acababa de echarse un polvo de esos mágicos. La sonrisa le inundaba la cara. Se estiró hasta la mesita ratona y sacó la botella de Pommery de la frapera con la misma esperanza del que espera la última bolilla para completar el cartón de bingo.
-¡Bingo!, expresó al ver que la botella todavía tenía un resto e inmediatamente impartió su última orden: -Ramírez, alcánzame una copa limpia. Es un crimen desperdiciar este champagne-.

 Tiró la muñeca con cierto desdén, como quién intenta olvidar lo sucedido y dar vuelta una página. No tenían una relación de mucho tiempo, apenas unos años compartidos entre juegos y sueño. Pero suficientes para generar un vínculo, un cariño, una necesidad. Es cierto que no era la primera vez que por alguna razón, esa conexión especial se rompía y la distancia se hacía eco entre ambos. A veces la ruptura duraba apenas unas horas; otras se prolongaba durante días y hasta semanas, como si no fuera posible esa reconciliación que se terminaba dando de manera natural y hasta necesaria. Pero esta vez había un dejo de despecho en el aire, una desilusión imposible de soslayar. Ahí tirada sobre la cama, incapaz de articular palabra alguna, la muñeca se desvanecía en intenciones truncas con esa mirada estática y sin emoción. Bastaba observarla unos segundos para predecir el final.
Tiró la muñeca con cierto desdén, como quién intenta olvidar lo sucedido y dar vuelta una página. No tenían una relación de mucho tiempo, apenas unos años compartidos entre juegos y sueño. Pero suficientes para generar un vínculo, un cariño, una necesidad. Es cierto que no era la primera vez que por alguna razón, esa conexión especial se rompía y la distancia se hacía eco entre ambos. A veces la ruptura duraba apenas unas horas; otras se prolongaba durante días y hasta semanas, como si no fuera posible esa reconciliación que se terminaba dando de manera natural y hasta necesaria. Pero esta vez había un dejo de despecho en el aire, una desilusión imposible de soslayar. Ahí tirada sobre la cama, incapaz de articular palabra alguna, la muñeca se desvanecía en intenciones truncas con esa mirada estática y sin emoción. Bastaba observarla unos segundos para predecir el final.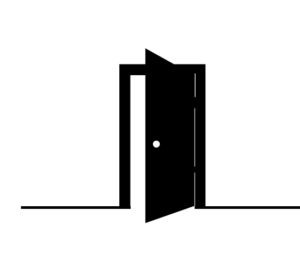 Cuando la muerte golpeó mi puerta, le dije “No estoy listo”. Con aire simplón y cierta condescendencia expresó “Negro, decime algo que yo no sepa”.
Cuando la muerte golpeó mi puerta, le dije “No estoy listo”. Con aire simplón y cierta condescendencia expresó “Negro, decime algo que yo no sepa”.