“Dejámelo ahí”, dijo La Hiena casi sin levantar la vista, concentrado en el ir y venir de la hoja sobre la piedra.
Los dos tipos corpulentos y de negada destreza lo abandonaron sobre la silla y se perdieron en la oscuridad del galpón. La negrura espesa del lugar se rompía apenas por la lámpara que guiaba los movimientos del cuchillo y un hilo de luz que, colándose por un agujero en el techo de chapa, endiosaba al pobre diablo amordazado y abatido que de tanto en tanto emitía un resoplido, exhibiendo su dificultad para respirar.
“¿Sabés quien soy yo?”, lanzó al aire comenzando un diálogo imperfecto, dado que su interlocutor no tenía fuerzas para pensar siquiera una respuesta. Acto seguido se paró enérgicamente, caminó hasta el cuerpo inerte con movimientos descoordinados y excesivos, como si su cuerpo sufriera espasmos involuntarios.
Y después de alzar la cabeza vencida de la víctima sosteniéndola desde la papada, impostó la voz y gritó “¡Ser o no ser, esa es la cuestión!”. Cuando la soltó, la cabeza volvió como un resorte, a rendirse sobre el esternón. “Hamlet, William Shakespeare”, vociferó con pésima pronunciación para después aplaudir golpeando una palma sobre el puño cerrado alrededor del cuchillo.
“Aplausos, más aplausos. Gracias, gracias”, dijo con la mirada perdida. Sus ojos insuflados por algún estupefaciente solían ausentarse con frecuencia, aunque él mismo aseguraba que siempre estaba observándolo todo, que podía mirar la nada y trascenderla.
“No te vi aplaudir a vos, ¿puede ser? Creo que me merecía el reconocimiento, pero bueh, tendrás tus motivos”, le apuntó desafiante con el cuchillo. “!La Hiena! Ese soy yo. ¡Yo soy La Hiena! ¿Por qué? ¿Querés saber por qué?” Se abrió la bragueta, sacó su miembro y comenzó a orinarlo. “Porque yo agarro lo que queda. Y porque no hay nada peor después de mí”.
Se quedó pensativo un rato, como buscando las palabras, mientras iba creciendo el charco de orina en el piso.
“¡Bah, después de mí no hay nada! A ver un chorrito más. Siempre queda un poquito más, ¿viste? Ahora sí, ya está.”
Guardó su miembro y comenzó a caminar en círculos alrededor de la víctima. “¡Ricardo! ¿Te gusta? Te voy a llamar Ricardo Raúl, como Alfonsín. A ver Richard, sin repetir y sin soplar, cagadas que te mandaste…” Y mientras esperaba una respuesta que nunca iba a llegar, repiqueteaba con el pie sobre el piso.
“Okey, sos discreto. Está muy bien eso… pero te tendrías que haber acordado antes. Ahora hay mucha gente complicada porque vos abriste la boca. ¿Qué loco, no? Boqueaste y ahora sos incapaz de decir algo. Con lo buen orador que eras, Ricardo Raúl. ¿Te acordás de tu discurso del 83?” El haz de luz que se colaba por el techo lo distrajo de su faena. Empezó a jugar con el cuchillo, interrumpiendo el paso de la luz y haciendo sombra sobre el cuerpo de su víctima.
“Pero la cagaste Richard. Mandaste en cana a gente importante. Decí que estoy yo para arreglarlo. ¡Es una lástima! No te conozco, pero me caés bien. Siempre me cae bien la gente que deja hablar, que no interrumpe, que es respetuosa. La cagaste, me entendés. Pero no te preocupes que para eso estamos acá, para solucionarlo”. Y acercando el cuchillo al cuello del pobre tipo, continuó: “Sí, solucionarlo… porque la hiena rompe, pero arregla. Muy loco ¿no?, rompo, pero arreglo”.


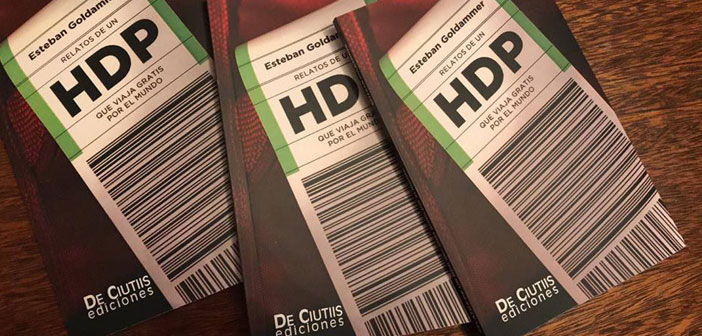
 Tiró la muñeca con cierto desdén, como quién intenta olvidar lo sucedido y dar vuelta una página. No tenían una relación de mucho tiempo, apenas unos años compartidos entre juegos y sueño. Pero suficientes para generar un vínculo, un cariño, una necesidad. Es cierto que no era la primera vez que por alguna razón, esa conexión especial se rompía y la distancia se hacía eco entre ambos. A veces la ruptura duraba apenas unas horas; otras se prolongaba durante días y hasta semanas, como si no fuera posible esa reconciliación que se terminaba dando de manera natural y hasta necesaria. Pero esta vez había un dejo de despecho en el aire, una desilusión imposible de soslayar. Ahí tirada sobre la cama, incapaz de articular palabra alguna, la muñeca se desvanecía en intenciones truncas con esa mirada estática y sin emoción. Bastaba observarla unos segundos para predecir el final.
Tiró la muñeca con cierto desdén, como quién intenta olvidar lo sucedido y dar vuelta una página. No tenían una relación de mucho tiempo, apenas unos años compartidos entre juegos y sueño. Pero suficientes para generar un vínculo, un cariño, una necesidad. Es cierto que no era la primera vez que por alguna razón, esa conexión especial se rompía y la distancia se hacía eco entre ambos. A veces la ruptura duraba apenas unas horas; otras se prolongaba durante días y hasta semanas, como si no fuera posible esa reconciliación que se terminaba dando de manera natural y hasta necesaria. Pero esta vez había un dejo de despecho en el aire, una desilusión imposible de soslayar. Ahí tirada sobre la cama, incapaz de articular palabra alguna, la muñeca se desvanecía en intenciones truncas con esa mirada estática y sin emoción. Bastaba observarla unos segundos para predecir el final.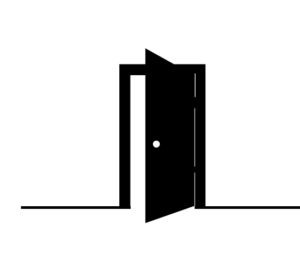 Cuando la muerte golpeó mi puerta, le dije “No estoy listo”. Con aire simplón y cierta condescendencia expresó “Negro, decime algo que yo no sepa”.
Cuando la muerte golpeó mi puerta, le dije “No estoy listo”. Con aire simplón y cierta condescendencia expresó “Negro, decime algo que yo no sepa”.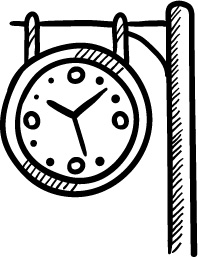 Se sentó a esperar en el banco de siempre. Allí, junto al andén. Aquél mismo andén que la vio suspirar, ilusionarse, reír con ganas, llorar con desazón, furiosa, perdida, triste, bella y hasta ausente. Sí, a veces no iba; pero en casi treinta años alcanzaban los dedos de la mano para contar las veces que no esperó a Ricardo a su regreso del trabajo.
Se sentó a esperar en el banco de siempre. Allí, junto al andén. Aquél mismo andén que la vio suspirar, ilusionarse, reír con ganas, llorar con desazón, furiosa, perdida, triste, bella y hasta ausente. Sí, a veces no iba; pero en casi treinta años alcanzaban los dedos de la mano para contar las veces que no esperó a Ricardo a su regreso del trabajo.